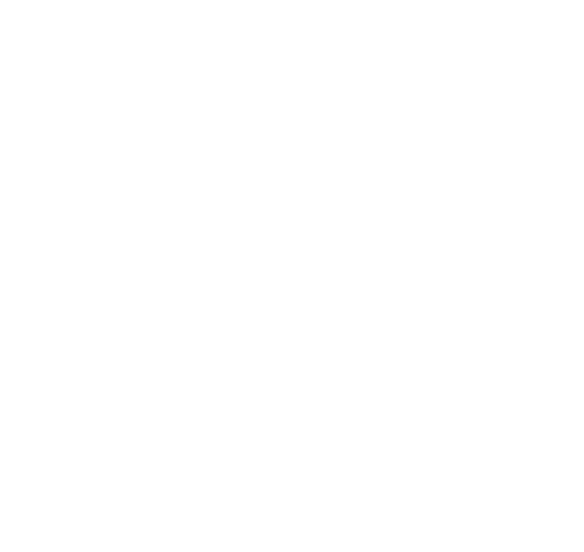LA RENOVACIÓN DEL CONCEPTO DE PAISAJE Y EL CONVENIO DEL PAISAJE DEL CONSEJO DE EUROPA.
El término paisaje, se caracteriza por sus múltiples significados y su falta de definición. Etimológicamente ‘paisaje’ proviene del francés de pays (territorio rural, país) y de su construcción con el sufijo –age (conjunto). Empieza a utilizarse en España a principios del S.XVII asociado a la pintura y se mantendrá su uso en este campo semántico, hasta bien entrado el S.XVIII.
La RAE en su primera acepción lo define como: “Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar.” (dle.rae.es 2017). Esta definición está en línea al acercamiento estético que se ha hecho tradicionalmente al concepto, “porción de terreno considerada con espectáculo artístico” (Casares, Julio. 1942: 609). Diferentes áreas del conocimiento han tomado prestado el término, incluso llegando a identificarlo con disciplinas específicas, como geografía del paisaje o arquitectura del paisaje, en un intento por acotarlo. Esto ha contribuido a generar “…un patrón colectivo de conocimiento que luego se explicita de forma diferente en todos y cada uno de los individuos de ese colectivo”, y se acepta como, “la percepción de un modelo de la realidad del territorio y el territorio en sí mismo.”(Tojo Fariña, José. 2011:86).
Por lo que se pueden establecer dos elementos diferenciados para que exista un paisaje, uno el sujeto, el observador, y otro el objeto, el paisaje observado. Por lo que resulta un problema a la hora de valorar un paisaje, esto es, incluso haciendo descripciones totalmente precisas, que expliquen con exactitud las relaciones que subyacen y no solamente su apariencia formal, aparece una apreciación subjetiva y más concretamente estética, con un canon de belleza puede variar en el tiempo. Se suma a lo anteriormente expuesto que el sujeto se mueve por el territorio y que el objeto se encuentra en constante evolución, no existe una foto fija.
“El paisaje forma parte nuestra memoria individual y colectiva. El acto más íntimo de valoración del paisaje se sustenta en el sentimiento de finitud de la persona, que contrasta su vida efímera con la del entorno que le sobrevivirá.” (Cernuda, Luis. 1958: 323).
La sensibilidad paisajística se ha demostrado desde la antigüedad, pudiendo rastrearse incluso en ordenanzas medievales en el territorio español (Aljoxani S.X) como expone Zoido Naranjo. Pero será a fínales del S.XIX, en el momento en que se percibe que la mecanización y la industria humana, son capaces de alterar el medio y la realidad física de una manera hasta entonces desconocida, cuando aparecen las primeras formas de protección del patrimonio histórico-artístico y los bienes naturales. Corrientes como el Romanticismo y los nacionalismos, tratan de buscar una referencia a su identidad en el pasado, pero los vestigios de este, van desapareciendo y surge la necesidad de preservar sus valores de la destrucción del hombre.

En España como en el resto de países europeos y occidentales, el primer acercamiento a la conservación normativa del paisaje es museístico y sólo se concibe la protección de determinados espacios naturales de belleza singular. En 1916 se aprueba la “Ley de Parques Nacionales” y después en 1933 la Ley de Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico y Artístico” que incluye la protección de “los sitios o lugares de reconocida y peculiar belleza cuya protección y conservación sean necesarias para mantener el aspecto típico, artístico o pintoresco característico de España”, en la Constitución de la República de 1931 volverá a aparecer[1]. La protección del paisaje seguirá desarrollándose y vinculándose al ámbito local[2] y a legislación sectorial de infraestructuras, publicidad[3], montes, agricultura… Se consolida la presencia del paisaje en la normativa de preservación de la naturaleza, vinculando el paisaje a las figuras de protección[4] y en la legislación urbanística.
A finales de los años setenta y muy probablemente debido a la crisis ecológica y la rápida destrucción del medio, de la que cada vez es más consciente el hombre, se producen progresos en la protección del paisaje. La ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, es un buen ejemplo de ello, establece la figura de paisaje protegido[5] y dispone como uno de sus principios inspiradores: “La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje.”
Se amplía el concepto de paisaje pero sigue reducido al proteccionismo, derivado de la tendencia a observarlo como un suceso estático.
En lo que parece una broma de mal gusto, se precipita una situación paradójica, a medida que se comprende y se presta más atención al paisaje, se acelera su transformación, en el litoral, en zonas periurbanas y rururbanas, creando nuevos paisajes desordenados. Pero es necesario destacar que existen numerosas experiencias a lo largo de la geografía españolan donde se ha conciliado la evolución de los paisajes con el mantenimiento y mejora de sus cualidades. Este incremento de la sensibilidad paisajística ha permitido restituir los valores perdidos, gracias a acciones de protección, restauración y transformación ordenada.
En este contexto de intensificación del uso del espacio geográfico europeo, junto con el mayor interés y conocimiento sobre el paisaje, adquiere gran importancia el rigor para describirlo con detalle y conocer todo su valor, así como fijar unos criterios generales de actuación sobre él. Por todo esto el Consejo de Europa, ha asumido la labor de realizar una nueva Convención. Entendiendo el paisaje como un hecho de gran interés natural y social, un gran objetivo ecológico y cultural, que lo convierte en un bien de interés público que influye en el bienestar individual y colectivo. El paisaje es objeto de derecho de las poblaciones que lo perciben y para cuyo disfrute no sólo es imprescindible protegerlo, sino gestionarlo y ordenarlo. Esta nueva concepción política se formaliza en el Convenio Europeo del Paisaje (C.E.P), que nace de la preocupación por promover el patrimonio y los ideales europeos comunes basados en un desarrollo sostenible. “(…)El paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea; Reconociendo que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos”.[6]
El C.E.P. está orientado hacia los niveles políticos y de organización territorial, más básicos, cuyo ámbito de aplicación será la administración local y regional. Esto descarga al estado central de dichas funciones, sin perjuicio de que puedan adoptarse a distintos niveles (estatal, regional, local de manera independiente o coordinada), aunque adquiere el compromiso de crear un marco legal y unas herramientas que garanticen el cumplimiento en todo su territorio de dicho Convenio, firmado en Florencia el 20 de Octubre de 2000.
El C.E.P dispone, que: por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.[7] En este momento el concepto de paisaje se aparta la antigua visión estética en la que se asociaba a la protección de la belleza singular y se extiende a la totalidad del territorio.[8]
Se dota al Paisaje de reconocimiento jurídico y se establecen medidas que garanticen la participación de todos los interesados en las políticas de protección gestión y ordenación que les afecten.
El Convenio establece una serie de medidas específicas en cuanto a sensibilización, formación y educación así como la identificación y calificación de los paisajes en el territorio, definiendo sus valores particulares y analizando sus características y las fuerzas que promueven su evolución y cambio. Se adquiere una nueva visión dinámica frente a la estática museística.
Establecer una política de paisaje actual y acorde al C.E.P no es un capricho elitista, es necesario proteger los valores ecológicos y culturales de nuestros paisajes, ya que en caso contrario, puede repercutir negativamente en la calidad de vida e incluso en la actividad económica. Esta no se puede limitarse a los centros urbanos o los grandes espacios naturales, ha de actuar e implementar medidas de ordenación en las periferias, los bordes, las áreas rurales abandonadas, los terrenos en desertificación y demás zonas degradadas.
Si la política de paisaje no se incluye en los instrumentos de ordenación locales, como es el caso de Trujillo, es bastante factible que se vuelva a la dinámica del siglo pasado, actuando únicamente en espacios singulares, perdiendo la percepción dinámica y ampliada a todo el territorio, reduciendo el Convenio Europeo del Paisaje a un presupuesto teórico, bienintencionado.
[1] Artículo 45, Constitución de la República, 1931. “(…) el Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico e histórico”.
[2] Ley de Bases de 1945 y Reglamento de Organización y Funcionamiento de 1952.
[3] Orden de 1962 sobre publicidad en las márgenes y Orden de 1963 sobre plantaciones en la zona de servidumbre. Controlan la implantación de la publicidad en los bordes de las rutas y la disposición de la vegetación en los márgenes de las carreteras que debe integrarse en el paisaje y realzarlo.
[4] Decreto 485/1962, de 22 de febrero Reglamento de Montes, en su artículo 189 define las figuras de «Parques Nacionales», «Sitios naturales», «Parques Nacionales», incluyendo el término paisaje. Más tarde se aprobará la Ley 15/1975, de 2 de mayo de espacios naturales protegidos.
[5] Artículo 17, Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. “Los Paisajes Protegidos son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial.”
[6] Preámbulo, Convenio Europeo del Paisaje, Florencia 20.X.2000.
[7] Artículo 1, Convenio Europeo del Paisaje, Florencia 20.X.2000.
[8] Artículo 2 Ámbito de aplicación del Convenio Europeo del Paisaje, Florencia 20.X.2000 .“Con sujeción a las disposiciones contenidas en el artículo 15, el presente Convenio se aplicará a todo el territorio de las Partes y abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas. Comprenderá asimismo las zonas terrestre, marítima y las aguas interiores. Se refiere tanto a los paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados.”